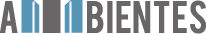La fama, en el caso de España, se la lleva la zona de la Meseta, sobre todo si hablamos de la Submeseta Norte: que si Soria, que si Ávila… Y sí, el hecho de que sea una llanura con tendencia a que se vea poca agua provoca que las temperaturas sean extremas (se dice que en Castilla se viven “nueve meses de invierno y tres de infierno”). Pero no es esta la única región de Península donde llega a hacer mucho, mucho frío.
Para lo bueno y para lo malo, un servidor nació y curtió su infantil piel en la dura (y no sólo en cuanto al clima) provincia de Orense. Es la única provincia gallega donde el mar no matiza el calor asfixiante de los incendios en verano o de las heladas invernales. Y uno de los primeros recuerdos de aquel niño gordo, torpe y, a la vez, duro y travieso es el frío:
Los viernes, mitad porque mis abuelos querían disfrutar de mí, mitad porque mis padres necesitaban descansar un poco, me subía a un autobús que me llevaba a diez kilómetros, de un pueblo de 2.000 habitantes a una aldea en la que yo hacía el número doce. Vamos a dejar de lado las vivencias de fin de semana en Amendo para mejor ocasión y a centrarnos en la llegada a la aldea:

Frío combatido con calor humano… y leña
El coche de línea me dejaba en el pueblo vecino a eso de las ocho de la tarde. El kilómetro restante hasta la aldea, lo hacía con las manitas aferradas a la correa de mi abuelo, sobre un ciclomotor cuyos cuarenta y nueve centímetros cúbicos chillaban bajo nuestros pesos combinados. En invierno, a las ocho de la tarde, en el Noroeste, hace frío. Así, sin paliativos. Es fácil, de hecho, que algunos días no se suba de cero grados y que al caer la noche el punto de congelación sea un agradable recuerdo. Imagínate recorrer esos mil metros, sin casas ni árboles que te protejan y, claro, eso del casco era algo que le pasaba a otros… Los cinco minutos de trayecto eran suficientes para llegar con las orejas rojas y la nariz goteando. Allí, a la puerta de una casa tradicional del agro gallego, me recibía el pelo blanco y la sonrisa perfecta de mi abuela quien, tras el beso de rigor, me hacía pasar corriendo a la cocina, donde había (aún hay) una cocina de leña en cuyo horno metía los pies hasta que recuperaba la sensibilidad en los dedos.Humo y paz
Esa cocina, ese horno, forma parte de las sensaciones de calma, de seguridad de entre todos los recuerdos de una niñez que, gracias momentos como estos, transcurrió feliz. No sé por qué, e intuyo que no soy al único a quien le ocurre, pero llega un momento en el que queremos recuperar momentos de una infancia, a veces idealizada y casi siempre motivo de añoranza. Y una de las vías (a otros les da por coleccionar botellas de refrescos o muñecas de época) es la de recuperar esos objetos que te hacían feliz. De acuerdo: no es lo mismo buscar, comprar y colocar en una estantería una botella de “Mirinda” que hacerse con una cocina de leña, buscarle sitio, instalarla y encenderla. Lo primero puede hacerlo cualquiera.
En mi caso, he empezado mi investigación llevándome una alegría: ¡Aún se fabrica este tipo de cocinas! Es lo bueno que tiene Internet, que te facilita una barbaridad el acceso tanto a la información como a los productos con los que quieres hacerte. Una vez que he visto que aún existen y que son relativamente fáciles de adquirir, me ha tocado elegir el modelo.
De acuerdo: no es lo mismo buscar, comprar y colocar en una estantería una botella de “Mirinda” que hacerse con una cocina de leña, buscarle sitio, instalarla y encenderla. Lo primero puede hacerlo cualquiera.
En mi caso, he empezado mi investigación llevándome una alegría: ¡Aún se fabrica este tipo de cocinas! Es lo bueno que tiene Internet, que te facilita una barbaridad el acceso tanto a la información como a los productos con los que quieres hacerte. Una vez que he visto que aún existen y que son relativamente fáciles de adquirir, me ha tocado elegir el modelo.